Una entrevista a Enrique Murillo. "El objetivo de la literatura es entender la vida. La vida no se entiende".
Uno de los mejores editores españoles y el arte de la honestidad
El editor tiene la suerte de no dejar el mundo tal cual lo ha encontrado. Tiene la capacidad de contribuir a que el mundo cambie.
Texto de José Serralvo publicado en la revista Jot Down:
Si en España hay un humanista empedernido, un auténtico hombre orquesta dentro del mundo del libro, un interminable aglutinador de labores vinculadas —de una u otra forma— a las Letras, con mayúsculas, es sin duda Enrique Murillo. Cuando tuve mi primer contacto con él, hará cosa de seis meses, me recordó de inmediato al Señor Bubis, el editor de Archimboldi en 2.666. En efecto, Enrique comparte con el personaje de Bolaño algo más que su pasión por la edición. Ambos son sabios desenfadados, espíritus preclaros y, por encima de todo, profesionales atrevidos y valientes. Al decirles que Enrique ha hecho de todo en el mundo del libro, no exagero ni un ápice, atiendan si no a este brevísimo currículum: doctor en Literatura por la Universidad de Londres, editor en Planeta, Alfaguara y Anagrama, director de Plaza & Janés, fundador de la editorial Los Libros del Lince, periodista, director de la revista El Europeo y de la versión española dePlayboy, subdirector de Vogue, uno de los fundadores del suplemento Babelia, autor de tres novelas, un poemario y un libro de relatos, traductor de Nabokov, guionista de películas independientes y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuando por fin me encuentro frente a frente con él, en una mesita coqueta del restaurante Igueldo de Barcelona, donde muy amablemente, por cierto, posponen ad eternum el cierre a causa de esta entrevista, la primera pregunta es inevitable:
¿Quién es, en realidad, Enrique Murillo?
Hoy en día, soy por encima de todo un editor. Ser editor es una profesión preciosa. Uno, porque estás al lado del talento. Dos, porque ayudas a que ese talento sea conocido. Y tres, porque puedes contribuir en una medida pequeña a mejorar su obra. Toda obra realizada por alguien con talento tiene muchas cosas perfectas y algunas imperfectas. El trabajo del editor consiste en lograr que el libro sea lo más perfecto posible y que el autor consiga al menos un lector, es decir, que trabaja para hacer público ese libro. Ese es el sentido del término publicar cuando te tomas tu oficio en serio.
El editor tiene la suerte de no dejar el mundo tal cual lo ha encontrado. Tiene la capacidad de contribuir a que el mundo cambie. El mundo es por naturaleza incomprensible y el ser humano está condenado a la situación patética de darse continuamente porrazos contra sus realidades. Se necesita alguien que arroje un poco de luz sobre esto tan oscuro y confuso, y eso es lo que hacen los escritores. Te pongo un ejemplo muy sencillo: hoy en día es un tópico decir que algo es borgiano o kafkiano. Antes de que leyéramos la obra de Kafka o de Borgeshabía ángulos de la realidad que eran un punto ciego para nuestra pupila. Al hacer comprensible lo incomprensible, la literatura torna el mundo ligeramente más soportable.
Cuando un editor recibe manuscritos que no vienen avalados por nadie, su trabajo es obedecer a su curiosidad y amar aquello que puede incluso producir rechazo en otras capas de la sociedad. Es el punto de partida de su trabajo: vencer la desidia y atreverse a entender eso que hay de nuevo y valioso en el manuscrito del autor todavía sin nombre.
Teniendo en cuenta tu trayectoria, eso te habrá ocurrido muchas veces.
Muchas. Ocurrió cuando leí las primeras obras de ficción de Álvaro Pombo. A mí me sonaba su nombre porque Pombo presentó varias novelas al Premio Herralde de Novela, del cual yo era el primer lector durante mi etapa en Anagrama. Me encargaba de leer las cuatro o cinco novelas que luego los jurados iban a votar. El primer año, todo lo que llegaba era malísimo. Y, de repente, encontré algo distinto: escritura, cerebro y raciocinio. Avisé a Herralde y le dije que por fin había encontrado algo interesante e innovador. Haber contribuido a que Álvaro Pombo fuese publicado, y que más adelante pudiese llegar a vivir de su obra, supone una enorme alegría.
¿Dónde queda la honestidad en este proceso?
La honestidad es importantísima. Cuando yo era joven, la gente decía que «es mejor no pasarle manuscritos a Enrique porque te dirá siempre la verdad». Ahí empezó mi labor como editor: diciendo la verdad tal y como yo la creía. Sin pretender que sea una verdad absoluta, sino todo lo contrario.
Si la opinión del editor no casa con la del autor, ¿quién tiene la última palabra?
El autor. Siempre. El editor es un simple Pepito Grillo que tiene que intervenir para provocar la reflexión del autor sobre aquello que el editor cree que son errores.
El blog Patrulla de Salvación te criticó una vez por hacer público algunos de esos errores o presuntos errores, en concreto en el caso de Larry Collins. ¿Qué piensas del secreto editorial? ¿Hay que meter el trabajo del editor debajo de la alfombra?
En España, y en muchos países latinoamericanos, la única versión del romanticismo que ha circulado ha sido una versión diluida y barata del romanticismo francés, donde el autor es un genio. Todo esto deriva de la teoría estética de Platón: como la inspiración viene directamente de los dioses, al autor nadie puede decirle nada. En este contexto, que se hable del editor como alguien que interviene en un libro parece una blasfemia. No ocurre así en los países anglosajones, que es donde yo aprendí el oficio. La literatura es algo serio, que ayuda a entender y cambiar el mundo, y el autor que logra eso contribuye a mejorar el modo de vivir de los demás. Pero no lo consigue porque tenga una conexión con Dios, porque Dios no existe. Si Dios no existe, los editores pueden hacer su trabajo.
Y no hay problema en que el editor hable de esa intervención.
No. Fíjate que Michael Korda, el editor de Larry Collins en Estados Unidos, cuenta en sus memorias infinidad de anécdotas sobre el trabajo que hizo con sus autores. Es lo normal.
Collins no pensaba que él escribiese obras de arte. Me pidió ayuda con la revisión de un manuscrito que íbamos a publicarle en Plaza & Janes antes de que saliera en lengua inglesa. Y el primer problema que vi en aquel thrilleres que no había ningún personaje femenino. Su respuesta precisamente fue decirme que era algo que Michael, su editor, siempre le comentaba. Y esa fue la anécdota que yo le conté a Juan Cruz y que puso nerviosa a laSargento Margaret.
Me queda clara tu motivación para ser editor. ¿Qué hay de tu vocación como director del máster de edición de la Universidad Autónoma de Barcelona?

Una de las portadas de libros del lince.
La profesión se ha deteriorado hasta extremos inconcebibles. En los grandes grupos, los editores ya no leen. No es que no trabajen con los autores jóvenes, sino que ni siquiera leen. Encargan informes de lectura a sesenta o setenta euros el informe y se basan en eso para sus publicaciones. En esta fase de deterioro absoluto de la profesión, creo que es más importante que nunca formar a la gente joven.
¿Con buenos resultados?
Los resultados son magníficos. Por suerte, lo único que tengo que hacer es contarles por la noche a mis alumnos lo que hago durante el día [como editor de Los Libros del Lince]. Ellos viven mis angustias, mis éxitos y mis derrotas. Tengo exalumnos trabajando en muchas editoriales de España y América Latina.
En una ocasión le dijiste a Carlos Pujol Lagarriga, editor de Destino, que los editores sois como los cerdos: oléis mal, os revolcáis en el barro, nadie os entiende, pero sin vosotros no hay salchichas.
Exactamente. Es una frase casi textual. La dije cuando trabajaba en Plaza & Janés.
De Plaza & Janés llegaste a ser director. ¿Cómo empieza la relación?
Plaza & Janés vino a buscarme para trabajar como director editorial. Mi reacción fue sorprenderme y decirles que por aquel entonces yo no tenía ni un solo libro de Plaza & Janés, excepto unas traducciones malísimas e incompletas de Faulkner y Steinbeck. Me dijeron que lo que les interesaba era mi experiencia en Anagrama. La verdad es que estaban prácticamente arruinados y andaban buscando nuevas formas de salir a flote.
Y con todos los tejemanejes que habrás visto en el mundo editorial, ¿te consideras un soñador o un escéptico?
Ambas cosas. Sin un grado de escepticismo notable no hubiese aguantado tantos años en las multinacionales, de las cuales, por cierto, siempre he salido despedido. Lo cual me permitió pagar mi hipoteca de forma muy rápida. He sido muy bueno negociando anticipos millonarios e indemnizaciones por despido improcedente. Pero ninguna mala experiencia me ha quitado de seguir siendo un soñador que cree que aún queda alguna posibilidad de hacer algo por este mundo.
De lo que dicen las propias editoriales, de lo que dice la prensa, de lo que dicen las listas de best-sellers, ¿cuánto nos podemos creer?
Vamos a hacerlo al revés. Mirando las listas de libros más vendidos que aparecen en un diario determinado en España, ¿cuántos autores vinculados a ese periódico de una u otra manera, como columnista, redactor, etc. aparecen en la lista? Luego mira la misma lista en otro periódico y haces la misma comprobación. Ahí te surgen cuanto menos unas pocas sospechas. Las listas de best-sellers del New York Times o del Times de Londres son ciertas, se hacen sobre la base de datos contrastados; las de aquí no lo son. A veces coinciden con la realidad, pero otras veces no coinciden ni de lejos. He tenido libros muy vendidos que no salían en las listas, y muchísimos que salían y no vendían nada.
¿Qué me dices de los premios literarios? ¿Las agencias presionan a los jurados?
No, no es exactamente así. El problema empieza en las editoriales, que fingen convocar concursos que en realidad no son concursos. Yo he sido cocinero de muchos premios literarios. Casi todos los premios literarios son una inversión de dinero muy grande que ninguna editorial que se precie puede jugarse dándoselo a alguien que nadie conoce y que por tanto venderá pocos ejemplares. Son operaciones de marketing y, como tales, lo que pretenden es encontrar un libro que venda muchísimo y que cubra el anticipo enorme que se paga por el premio. Es lo que hacen muchas editoriales, y la historia de los premios literarios de los últimos veinte años lo demuestra: ¿por qué lo ganan siempre autores muy conocidos que ya venden muchos ejemplares? Por eso, el cocinero del premio tiene que dedicarse durante un año entero a buscar a alguien que quiera ganar ese premio. Los premios literarios son una mentira. Lo digo con todas las letras.
¿Alguna vez te ha tocado el papel de buscar autores para un premio literario?
Sí, sí, sí. Claro, claro. Yo he andado por España ofreciendo premios a escritores que eran amigos o conocidos míos. Y a otros que no eran ni una cosa ni la otra. Y muchos de ellos lo rechazaban. Por fortuna, hay escritores que no tienen la ceguera del dinero ni de la fama. También hubo otros que estaban encantados y decían que sí. Los que concursan sin ser llamados por la editorial convocante mandan su manuscrito y el texto jamás es leído por ningún editor. Lo lee un equipo externo, a tanto la pieza, y a lo sumo el editor echará una somera ojeada a esos informes. Y punto. El premio se decide en otro lugar.
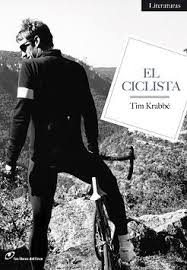
Buscar ganador entre los escritores conocidos que venden mucho es algo que hice a menudo en varias editoriales. E incluso me cargué un premio: el Premio Internacional de Novela Plaza & Janés, que era una triste copia del Premio Planeta y que solo servía para perder inmensas cantidades de dinero. Y mi director general me felicitó por la decisión. Ten en cuenta que con el dinero que ahorramos suprimiendo el premio pudimos contratar a autores excelentes a los que nadie quería publicar en aquella época, como Juan Marsé. La única persona que criticó la decisión, y de forma muy dura, fue una agente literaria llamada Carmen Balcells. «Ese premio estaba muy bien, Enrique», me dijo. Claro, si representas a un autor con el que normalmente te pagan diez mil de anticipo, y con el premio sacas cincuenta mil, lógicamente suprimir el premio es una putada.
Antes me has dicho que te despidieron de todas las editoriales en las que trabajaste. ¿De Babelia te echaron o te fuiste tú?
De Babelia me fui yo. Entre otras cosas porque, de repente, después de haber hecho todos los números cero de la revista, y haber sido simultáneamente el editor de libros en el suplemento de libros de El País, a alguien se le ocurrió que había que ponerme un jefe que fuera un periodista veterano de la casa. Y no me gustó. Además, el jefe que me pusieron era bastante analfabeto, muy inseguro, y convirtió un trabajo bonito en un horror. De modo que cuando me llegó esa propuesta extraña de hacer una colección literaria para Plaza & Janés, la acepté.
En Memorias líquidas, el periodista Enric González critica la forma en que ciertos medios de comunicación se han convertido en esbirros comerciales de sus propios productos. Cita precisamente algún ejemplo, bastante grotesco, de la promoción que se hace a las novelas de Alfaguara desde el Grupo Prisa.
Enric se refiere a un caso específico, que ocurrió con Ignacio Echevarría, y eso es así. En general los medios tienden a perder autoridad y lectores publicando reseñas en las que el criterio estético es la amistad o enemistad que hay entre reseñista y autor.
¿Y esto es una realidad inevitable o una realidad evitable?
Es evitable. Estuve doce meses en Babelia y siempre hice las cosas siguiendo mi propio criterio. La única cosa rara que ocurrió es que Joaquín Estefanía, a la sazón director de El País, me llamó una sola vez a su despacho. Fue al poco tiempo de haber publicado en la portada de Babelia, o del suplemento de libros, no me acuerdo, a Bret Easton Ellis y su American Psycho. Y el director me dijo: «Enrique, este es un libro escandaloso. Ya me he enterado yo de esto. Que sea la última vez que ocurre algo así». Con eso queda clara la situación molesta que viví… Pero antes, y durante un año, escribieron reseñas encargadas por mí gente como Javier Marías, Félix de Azúa, Fernando Savater… Era un nivel altísimo.
De tu etapa como director de la edición española de Playboy… ¿alguna anécdota?
[Risas] La gente siempre me preguntaba por las tías buenas de la revista. La verdad es que nunca vi a ninguna. A la redacción solo nos llegaban fotos desde Estados Unidos y había una persona encargada de seleccionarlas. Yo me ocupaba de los textos.
Un trabajo monótono.
Un rollo, pero llegaba a fin de mes. Mi esposa y yo llevábamos demasiado tiempo compartiendo un piso de treinta metros cuadrados con unas ratas de dos kilos que circulaban por allí.
Volviendo atrás en tu carrera editorial: ¿del Playboy pasaste a Anagrama?
Sí, ahí fue cuando Jorge Herralde me pidió que empezase a trabajar para él como lector y traductor. Después de leer La conjura de los necios redacté un informe muy positivo. El libro se publicó y tuvo muy buena acogida, y a partir de ahí parece que Herralde pensó que a lo mejor podría servirle para alguna otra cosa.
Esto fue en 1980 y te quedaste en Anagrama hasta 1988.
Exactamente. En 1988 yo, además de lector, me encargaba de los contactos de la editorial con la prensa, traducía como mínimo una novela cada tres meses, excepto La hoguera de las vanidades, que me llevó un año, y hacía de intérprete de autores como Martin Amis cuando se encontraban con periodistas españoles que no sabían inglés. Hacía de todo, pero seguía sin ganarme bien la vida. Le decía a menudo a Herralde que me pagase más, que me hiciera al menos un contrato laboral, pero no había manera. Hasta que un día me ofrecieron un puesto en la revista El Europeo. Le dije que si me hacía un contrato me quedaba aunque no me igualara el sueldo que me ofrecían, que era muy elevado, porque el trabajo me gustaba. Se negó y me fui.
¿En esos ocho años no tuviste un contrato fijo con Anagrama, todo era por encargo?
Sí, sí. Cobraba por horas. Ahora bien, con este trabajo, extraordinariamente mal pagado, yo tenía al menos dos ventajas. En primer lugar, me dejaban traducir a quien quisiese. Esa era la contrapartida al mal sueldo. En segundo lugar, siempre supe que desde mi despachito tenía una capacidad de influencia muy notable en la historia de la literatura española. A mí, no sé por qué, me hacían bastante caso, no solo en literatura española, sino también con los extranjeros. Leí y traduje a Martin Amis, al primer Ian McEwan, a John Fowles… Por ejemplo, un día me llamó Herralde a su despacho y me dijo que le habían propuesto publicar a Nabokov, y me preguntó si yo consideraba que Nabokov era moderno. Le dije que Nabokov tenía cosas muy interesantes y le publicamos.
En esa etapa y otras anteriores tradujiste a los mejores: Vladimir Nabokov, Henry James, Stevenson, Conrad, Truman Capote, Scott Fitzgerald, Martin Amis, Julian Barnes, Tom Wolfe, Sam Shepard…
Mira, es gracioso que recuerdes a Shepard. Años más tarde, en Plaza & Janés, Ray Loriga decidió publicar conmigo precisamente porque había leído mis traducciones de Shepard.
Y de todos estos autores que has traducido, ¿cuál es el que te ha dado más trabajo?
Nabokov era extraordinariamente difícil, porque escribía en inglés, o había traducido obras del ruso al inglés, y se servía por tanto de una lengua extranjera, igual que le ocurrió a Conrad. En sus memorias, Nabokov cuenta que cuando llegó a Londres exiliado se llevó consigo el Gran Diccionario de la Lengua Rusa y se lo leyó desde la primera letra hasta la última. Luego, al llegar a Estados Unidos, hizo lo mismo con el principal diccionario norteamericano de inglés. De hecho, yo utilizaba el Webster cuando traducía y era muy frecuente que en ese diccionario, que es como una guía telefónica de una ciudad de veinte millones de habitantes, encontrase el sentido al que se refería Nabokov en la última línea de la última acepción de tal o cual palabra.
O sea, que fue el que te dio más quebraderos de cabeza.
Yo diría que sí. También me dio muchos Tom Wolfe cuando traduje La hoguera de las vanidades, pero Wolfe me ayudó con generosidad. Yo no había estado nunca en EE. UU. ni en Nueva York y me surgieron muchas dudas que resolví escribiéndole. Él me contestó con una maravillosa letra gótica, por cierto, escrita con plumilla, a todas mis preguntas. Con muchísima paciencia. Imagínate mi ignorancia, que tuve que preguntarle qué significaba cool. También le tuve que preguntar qué era un token, porque yo no sabía que en aquel entonces en Nueva York no se entraba al transporte público usando un billete, sino una especie de monedita.
Wolfe, además, es un autor que tiene muchas cosas intraducibles, por ejemplo, todo el uso de los dialectos y los acentos de polis irlandeses o predicadores negros del Bronx. Le pregunté qué prefería: que sus reverendos negros hablasen como Mami, la criada de Lo que el viento se llevó, o con cierto nivel de español incorrecto. No le gustó la primera idea, por fortuna. Al final acordamos usar diversos grados de incorrección del lenguaje, como ocurre con el empleo del subjuntivo en el lenguaje callejero quinqui español.
¿Y Henry James?
James, al igual que Conrad, tenía una cosa muy especial: la sintaxis. A James uno solo puede traducirle alterando la sintaxis, porque esa sintaxis sinuosa del inglés, traducida palabra por palabra sin alterar el orden, produce resultados incomprensibles en español. Y, por desgracia, muchos han traducido a James de esta manera. Yo, en cambio, en vez de traducir palabra por palabra, trataba de centrarme en sus frases. La frase es la unidad central de sentido narrativo, y al traducir lo hago frase a frase, jamás palabra por palabra. Volviendo a James, fue precisamente traduciendo alguna de sus nouvelles de los 1890 cuando comprendí que era un modelo que me permitía escribir ficción, y ahí dejé la poesía para practicar variaciones sobre formas y temas jamesianos. Luego me influyó mucho Nabokov, de quien también aprendí alguna cosilla traduciéndole.
En Decir casi lo mismo, Umberto Eco escribe que al traducir uno nunca dice lo mismo y defiende que lo importante es que una traducción tenga el mismo sentido que el original y transmita las mismas emociones, aunque esto implique saltarse el tenor literal.
Estoy completamente de acuerdo. Debo decir que mi admirado Nabokov era partidario de todo lo contrario: él decía que las traducciones deben ser literales y que, además, el idioma original debía percibirse por debajo de la traducción. Javier Marías también es partidario de esta teoría.
Hace un par de décadas se produjo un pequeño escándalo cuando una editorial española tradujo El callejón de los milagros, del Nobel egipcio Naguib Mahfuz, desde el inglés, en vez de desde su versión original árabe. ¿Alguna vez te ha tocado hacer traducciones de segundas lenguas?
No, pero me ha tocado una cosa peor. Me metí en un entuerto que luego pude deshacer gracias a que me convertí en el editor de le Carré durante muchos años, ya en Plaza & Janés. En una ocasión Planeta me encargó que tradujese una quinta parte de una novela de le Carré titulada La chica del tambor. La razón es que iban a estrenar en breve una película y como no había tiempo para que una sola persona hiciese la traducción completa de la obra, trocearon el libro en cinco y lo repartieron entre cinco traductores. Yo les advertí que el resultado iba a ser una chapuza y les pedí que luego pusiesen a un editor que lo arreglase, pero al parecer no lo hicieron.
Además, se daba la circunstancia de que en esa novela uno de los personajes principales es un árabe que se llama Jaled, pronunciado con una jota aspirada, como la andaluza. En inglés, ese sonido fonético se suele transcribir como Kh. En francés se suele poner Jh. En español se puede poner directamente una J. Aunque La chica del tambor no es de las mejores novelas de le Carré, sí es en todo caso una novela complicada y, al final, el hecho de que apareciese un mismo personaje con tres nombres distintos hizo que el libro fuese incomprensible.
Me imagino qué habría pensado le Carré.
Pues mira, esto se lo conté yo mismo a le Carré una vez que fui a visitarle a Cornualles con Maruja Torres, que iba a entrevistarle. Ella trabajaba para El País en aquel entonces. A él le hizo gracia la anécdota. Y pude contratar esa novela y encargar una nueva traducción a un único y excelente traductor, Luis Murillo Fort, mi hermano, que traduce a McCarthy desde que yo empecé a publicarle, también en Plaza & Janés.
Poco después de publicar tu colección de relatos, El secreto del arte, te declaraste un escritor sin imaginación. ¿Lo sigues pensando?
El mundo entero está en cada una de nuestras cabezas y lo que me gusta es imaginar cómo pensaría o actuaría una determinada personalidad. Yo escribo en la medida en que creo que cada uno de los seres humanos podemos ser cualquier cosa, podemos ser cualquier otra persona. La literatura como entretenimiento no me interesa nada, aunque sí quiero que quien empiece a leer una novela desee llegar hasta el final.
Esto me recuerda al discurso de ingreso en la RAE de Javier Marías, cuando dijo que la literatura permite vivir vicariamente otras vidas. ¿A eso no lo llamas imaginación?
No, yo lo llamo ser sincero contigo mismo hasta extremos que no te perdonarás jamás. Estoy convencido de que todos somos capaces de las mayores bajezas y a mí lo que me interesa es entender cómo alguien es capaz de tales bajezas. Cuando escribo trato de bucear ahí. Por eso mis personajes son todos bastante horrorosos.
¿Hasta qué punto podemos esperar que sobreviva la literatura que se desmarca del entretenimiento en una sociedad como la que describe Vargas Llosa en La civilización del espectáculo?
La literatura está abocada a ser lo que ha sido durante toda la historia —con algunas excepciones, comoCervantes y Shakespeare—: un producto de consumo muy minoritario.
Si no entretener, ¿cuál debe ser, entonces, el objetivo de la literatura?
Entender la vida. La vida no se entiende. A Juan Benet le preguntaron una vez si la literatura era un arma cargada de futuro y él respondió que la literatura no sirve para nada, o que solo sirve para mostrar cómo en el siglo XVIII y en el siglo XX los seres humanos somos igual de desdichados. Todo lo demás no son más que historias.
¿Así surge tu editorial, Los Libros del Lince?
Los Libros del Lince nace de una necesidad de criticar las cosas. Una de las funciones de un editor, y es lo que yo intento hacer, es publicar libros en los que se cuestionen las verdades generalmente admitidas.
¿Y el nombre?
La razón del nombre es muy sencilla: el lince es un animal muy bello y que está en peligro de extinción, igual que los buenos libros.
¿Es difícil mantener una editorial independiente en tiempos de crisis?
Dificilísimo. Nosotros hemos estado en quiebra, aunque luego nos hemos recuperado a base de mucho sacrificio. Y ahora estamos bien. Para empezar, tuve muchos apoyos. Los Libros del Lince fue una iniciativa mía, pero no tenía cómo financiarla. Así que recibí el apoyo de un grupo de amistades y de algunos familiares, como mi hija y uno de mis hermanos. Personas que han puesto dinero en el proyecto a sabiendas de que se arriesgaban a no recuperar ni un solo céntimo. Todos ellos han tenido en mí una confianza extraordinaria.
Tu catálogo cubre temas tan candentes como el terrorismo, la ecología o la eutanasia.
Mi idea era crear una editorial capaz de publicar libros, inicialmente de ensayo, que fuesen muy críticos y diferentes a lo que ofrece el mercado. Ahora bien, la idea era evitar la crítica convencional de la izquierda de siempre, que en mi opinión está muy agotada, política e intelectualmente, y abrir esa mentalidad crítica a nuevos campos. Especialmente en áreas ignoradas por la agenda política. Por ejemplo, el primer libro que publiqué, Obesos y famélicos, de Raj Patel, trata de averiguar por qué se da esa paradoja de que exista una hambruna como nunca en la historia y al mismo tiempo haya una epidemia de obesidad que afecta sobre todo a los pobres, no a los ricos. En esa misma línea, hace un año publiqué Sano y salvo, un ensayo de Juan Gérvas yMercedes Pérez Fernández, donde se critica de manera muy radical pero muy razonada los excesos de la medicina moderna: que nos hagan un maldito escáner cada diez minutos, que no cesen de buscarnos enfermedades poco frecuentes, como el cáncer de cuello de útero, que utilicen tablas de colesterol norteamericanas y se las apliquen a todos los países del mundo, etc. Cosas que no hacen falta, y que son peligrosas o nocivas, pero con las que hay gente ganando enormes cantidades de dinero.
¿Y de dónde salió la colección Literaturas?
Pues siendo yo novelista y habiendo editado toda mi vida obras de ficción, no podía no publicar novelas. Así que lo hablé con los socios y les dije que iba a publicar novelas y cuentos, pero que estuviesen muy en sintonía con lo que hacemos con los ensayos.
Como Yo, precario, de Javier López Menacho, donde una víctima de la crisis narra sus aventuras en trabajos mal pagados, incluido vestirse de chocolatina humana.
Sí. Una colección de crónicas que es realmente extraordinaria. Pero intento no caer en la novela de ideas. Más bien es el revés: publico novelas que son muy novelas. Novelas en las cuales la narratividad tiene que estar ahí, en primera fila. La verdad es que estoy muy contento con los escritores que he ido descubriendo o publicando. Por ejemplo, Willy Uribe, que es uno de los mejores narradores que hay en España, y que tiene una capacidad sorprendente para utilizar los diálogos como herramienta narrativa, y ha recibido críticas excelentes por parte de intelectuales como Isabel Coixet.
Y por parte de Savater.
También. Savater compara a Uribe con Patricia Highsmith, y Coixet dice que deberían aprender de él muchos narradores españoles más reconocidos. El problema es que la ficción tarda a veces demasiado en ser descubierta, porque el statu quo del poder literario hace que tengas que ser amigo de alguien para poder encontrar un huequecito. Usurpar el poder en política es muy difícil y en literatura es todavía más difícil.
Por cierto, tú has publicado bastantes joyitas sobre la crisis económica. Además de en Yo, precario, pienso en los exitosos ensayos del apodado «profeta de la crisis», Santiago Niño-Becerra: Diario del Crash y Más allá del crash, o en Los villanos de la nación, de Javier Marías.
Javier es un gran amigo y un enorme escritor, y cuando le propuse reunir una selección de textos, algunos de los cuales le había encargado yo como periodista, me hizo el favor de acceder. A Niño-Becerra lo descubrió en la radio uno de nuestros accionistas, que es también autor nuestro: Marcel Coderch. Ya en 2008, Niño-Becerra estaba hablando de la venida de una crisis gravísima, algo que por entonces no parecía tan creíble. Él me explicó de qué iba su libro, me gustó y decidimos publicarlo. Era muy arriesgado publicarlo en una época en la que todavía estábamos saliendo de una etapa de euforia, aquello de «España va bien» de Aznar y Zapatero. El haberlo hecho nos ha dado un cierto renombre como editorial capaz de publicar cosas atrevidas.
Ese atrevimiento también se refleja en la literatura, ¿no? No se me ocurren muchas editoriales capaces de publicar libros de relatos de autores españoles poco conocidos, como hiciste con Marina Perezagua.
Se supone que es un atrevimiento publicar libros de relatos, porque no suelen vender. Y si el autor es desconocido, todavía más. Pero Marina está teniendo un eco extraordinario y merecidísimo. Tengo una confianza enorme en que cuando publique su primera novela va a tener una repercusión brutal y un enorme número de lectores. De hecho, he tenido que reimprimir Leche, su segundo librito de cuentos, que ya ha sido un éxito sobre todo por lo muy cualificados que son quienes han hablado maravillas de él. Eso demuestra que tenía razón y me alegra mucho contar con ella entre mis autores.
¿Eres un visionario o un cazatalentos?
Reconocer el talento, descubrirlo, incluso cuando el talento se adentra en territorios peligrosos, en arenas movedizas, es divertidísimo. La narración contribuye a eso de lo que hablábamos antes: entender el mundo. Y, normalmente, cuando aparece un escritor que está viendo las cosas desde otro punto de vista siempre parece muy peligroso. A mí mis socios me han dado la libertad de publicar esos libros y jamás me han discutido nada. Tengo la suerte de que a la editorial han ido enviando manuscritos un montón de buenísimos escritores. La pena es que ahora, como saco solo siete libros al año, no hay apenas posibilidades de publicar.
Todo esto se aplica a autores españoles, pero los Libros del Lince tiene obras extranjeras de mucho prestigio, o muy mediáticas: Paz de Richard Bausch, la Autobiografía no autorizada de Julian Assange, El sur pide la palabra de Slavoj Zizek, etcétera. ¿Cómo los consigues?
Muchos me llegan a través de agentes y editores con los que trabé amistad durante mi época en el mundo de las multinacionales.
¿A Slavoj Zizek lo tradujiste tú mismo?
Sí, de la versión original inglesa. El sur pide la palabra es un libro interesantísimo donde Slavoj Zizek aboga por la venida de una Margaret Thatcher de la izquierda que nos indique cómo salir de esta situación. Al mismo tiempo, el ensayo intenta demostrar que los enemigos de Europa no son los perezosos, indolentes y endeudados del sur, sino los propios países del norte.
Cuando publicas libros en la editorial, ¿piensas más con el corazón o con la cabeza?
Los tengo muy juntos. Y no me va mal. El trabajo del editor es muy intuitivo, casi tanto como el del escritor. Puedes tener tu razón y acompañándote puedes tener tu corazón, pero al final el instrumento que afina tus decisiones es el instinto.
Hace poco me contaste una anécdota divertida: uno de tus autores —no me dijiste cuál y no voy a preguntártelo— cojeaba tras una operación en la entrepierna y le hiciste de chófer, llevándole a la radio para una entrevista. Tengo la impresión de que para tus autores eres más que un editor. Desempeñas un papel de mentor, casi de padre. ¿Ese es el rol del editor, o es solo parte de tu manía polifacética que te lleva a hacerlo todo y hacerlo bien?
No sé de dónde viene, pero no se me ocurre actuar de otra manera. Siento una gran admiración por los escritores, gente que es capaz de hacer aquello que a mí me da pereza o miedo. Al mismo tiempo, cuando publico algo, surge una línea de comunicación intelectual muy intensa y es lógico que, en paralelo, surja una línea de comunicación de otro tipo. Lo que llamaríamos amistad. Y lo mismo que hago por mis familiares o mis amigos, lo hago por mis autores. También es verdad que esto lo he aprendido de editores y agentes en el mundo anglosajón, que me han demostrado que uno tiene que estar al servicio del autor. Cada autor es un universo diferente y todo trabajo de edición ha de ser, por lo tanto, diferente. A la carta: uno te pide una cosa, otro te pide otra y otro no te pide ninguna pero le tienes que hacer notar lo que podría mejorar en su texto, aunque ese autor no se atreva a decírtelo o no sepa que puede existir ese proceso de trabajo previo a la publicación.
El resultado de todo eso es que es difícil tener una vida más rica y más emocionante que la mía. Sufro mucho y por las noches me pongo a hacer cálculos para ver si llegaremos a fin de mes, de acuerdo. Pero me lo paso bomba.



